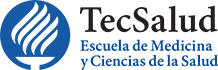Publicado: Mar 31, 2025 2:53:36 PM
Muchos de los problemas y de los dilemas de la medicina, surgen de la interacción entre los diferentes agentes que la conforman. La búsqueda de mejorar el vínculo médico-paciente es lo que lleva a este artículo a explorar los aspectos relacionales en los espacios clínicos como consultorios, áreas de espera, cuartos de hospitalización y más. Éstos son lugares cruciales en donde se realizan los actos terapéuticos, que a menudo priorizan los aspectos lógicos de los médicos sobre las emociones y el carácter de los pacientes.
En 1990, la Profesora en Fisioterapia Carol Davis, compartió con el gremio médico su publicación: What is empathy, ¿and can empathy be taught?, para apuntar que la empatía (y sus términos similares) eran poco entendidos en el ejercicio médico. Davis, concluyó que el acto de curar va más allá de los conocimientos médicos y que se requiere de una capacidad, que ella llamó entendimiento compasivo, para establecer una comunicación entre el personal de salud y los pacientes. Además, esta autora señaló que, mediante los procesos de profesionalización y socialización, es cómo la capacidad empática se puede formar entre los profesionales de la salud.
En reacción a esta publicación, se generó una carta del editor proveniente de una distinguida revista de opinión científica, para refutar las ideas de Davis y para aclarar que la empatía no tiene un rol en la práctica médica. Más de 30 años después, no es de sorprenderse, que todavía haya un rechazo a estos temas en del gremio médico. Esto sólo refleja una ambigüedad en el manejo de las emociones y de lo no orgánico (material) en esta profesión.
Es por todo eso, por lo que, esta indeterminación nos abre una puerta para la reflexión ética en el ejercicio de la medicina. La medicina amerita reinventarse en su componente humanístico, con el fin de abordar los dilemas éticos que presenta; y también necesita cultivar la sensibilidad moral de quienes la practican. La empatía clínica podría ser ese vehículo, método, capacidad y herramienta que nos permita relacionarnos de una manera más humana.
Desafíos Actuales en la Atención Médica
Por tradición, el personal de salud en el ejercicio de la medicina tiende a enfocarse exclusivamente en la enfermedad física, sin considerar el impacto psicológico y emocional en los pacientes y de sus seres queridos. La medicina suele evadir el complejo mundo interno del ser humano, su ethos y pathos, lo que tiene que ver con las emociones, creencias y valores. Es por esto, que la empatía muchas veces no cuadra en el universo médico. De hecho, el tema de las emociones en medicina es visto negativamente e incluso considerado como una conducta poco profesional.
A pesar de la evidencia de los beneficios de la empatía, existe una resistencia en la comunidad médica a aceptar su rol en la práctica clínica. Esta resistencia refleja una ambigüedad en el manejo de las emociones en la profesión. Es vital abordar estas cuestiones desde una perspectiva ética y humanística, integrando sensibilidades emocionales en la formación y práctica médica. De este modo, la comprensión de la medicina desde las dimensiones humanas más profundas que consideran lo valoral, emocional, físico y cognitivo, será justo lo que no ha sido hasta el momento: verdaderamente humana y para el humano.
Entendiendo la Empatía
A lo largo de la historia occidental, la empatía ha sido analizada desde la filosofía griega hasta la era moderna. En el siglo XVIII, pensadores como David Hume y Adam Smith profundizaron en la empatía, sentando las bases para la filosofía kantiana. El término moderno de empatía proviene de la palabra alemana "Einfühlung", que significa "sentir dentro". Este concepto ha evolucionado en diversas disciplinas, incluyendo la filosofía, la psicología, la sociología y la neurobiología.
Para organizar estos entendimientos, Coplan y Goldie (2014) proponen el estudio de la empatía desde tres perspectivas: empatía de la estética, empatía de la mente y empatía de la moral. La empatía estética (la menos estudiada), se refiere a la experiencia emocional generada por diversos agentes materiales, como, por ejemplo, las obras de arte. En segundo lugar, la empatía de la mente, abarca la fenomenología, la hermenéutica y la neurología. Y, por último, la empatía de la moral, se relaciona con el desarrollo social y la justificación moral.
La empatía clínica, conjuga la empatía de la mente, de la estética y de la moral con la intención de crear un tipo de empatía que pueda ser utilizada en los espacios clínicos y que abone a la relación médico-paciente. La empatía clínica se compone de una función más cognitiva que afectiva, dado que, un exceso de carga emocional podría crear una despersonalización, apropiamiento de emociones o un desgaste profesional en los trabajadores de la salud. Un médico o profesional de salud, jamás será capaz de entender por completo el sentir y el actuar del paciente con quien se está ejerciendo un pacto de cuidado.
Por otra parte, es importante que mencionemos que la empatía a lo largo de la historia y en la actualidad, tiene algunos conceptos similares, y que, en ocasiones, entran en el mismo campo semántico o son usados de manera intercambiables. Los principales son: la simpatía y la compasión. Nuestro análisis indica que, si entramos en la categoría de empatía y moral, podríamos decir que, en primer lugar, y como algo más rudimentario, estaría la simpatía. En segundo lugar, a la empatía y en el tercer nivel más elevado, a la compasión. Sin embargo, nuestra empatía clínica contempla otra clasificación ya que la empatía clínica se da en un contexto de sufrimiento que es producido por las enfermedades de los pacientes.
Entonces, el sentir con y el sentir para, derivan en dos tipos de reacciones: la angustia empática (sobrecarga) y la compasión (a la que también se le denomina preocupación empática). La empatía clínica, en este sentido, permite un sentir con, un sentir para y un sin sentir con angustia con el propósito de reforzar el acto clínico y de romper las tensiones del tipo relacional que se generan entre médicos, pacientes y familiares.
Empatía y Ética Médica
La empatía clínica, también cuenta con un quehacer ético ya que apunta directamente a la dimensión relacional de los sitios clínicos, para que sea esta capacidad un vehículo para resolver los dilemas éticos que acontecen en el acto clínico. En este sentido, la empatía no sólo es una virtud, sino también una herramienta crucial para entender el sufrimiento de los pacientes y tomar decisiones éticas.
La capacidad de responder a las necesidades de los demás, tiene profundas implicaciones morales. La empatía clínica facilita una deliberación más rica y una justificación moral más sólida en el tratamiento de los pacientes. Redefinir la relación médico-paciente desde la otredad, la alteridad y la ética del cuidado nos permite integrar emociones, narrativas e imaginación en el cuidado médico. Fomentando así, una acción moral que va más allá de la razón pura. En este sentido, integrar la empatía en la medicina no solo beneficia a los pacientes sino también al personal de salud, mejorando la satisfacción laboral y reduciendo el desgaste profesional. La medicina necesita reinventarse para ser verdaderamente humana y abordar los dilemas éticos con una sensibilidad moral renovada.
Conclusión
La práctica médica ha respondido a distintos factores como el cientificismo, la medicalización, la comercialización de la salud y los avances tecnológicos. Estas variables han transformado las relaciones entre médicos y pacientes, creando tensiones que la empatía clínica busca aliviar. El desafío radica en reformular la práctica médica para incluir una comprensión más completa de las dimensiones humanas, abarcando lo emocional, lo valoral y lo cognitivo. Esto implica un diálogo constante entre las ciencias médicas y las humanidades para abordar los dilemas éticos en el ejercicio clínico.
En el ejercicio del cuidado digno, la empatía clínica permite un sentir para (compasión) y una preocupación empática por el paciente, pero sin llegar a la anti-empatía (sobrecarga/angustia empática). Esta podría ser una de las razones por las que hay tanta resistencia en el mundo médico al tema de las emociones y por eso se tiende a caer en una racionalidad absoluta.
Es precisamente en esta operatividad, en donde proponemos que, así como a los médicos se les enseña a leer los signos y síntomas de la enfermedad, también se piense al paciente como un agente que puede ser leído e interpretado (sin llegar a apropiarse o ser descifrado por completo). En la relación médico paciente, siempre hay un ejercicio de interpretación y dependiendo de cómo se hace esta lectura es como se puede llegar a un pacto de cuidado, o bien, violentar al otro (paciente).
Dr. Jesús Héctor Cantú Elizondo
Urología Funcional y Urodinamia
Maestro en Estudios Humanísticos
Fuentes
Abraham, A. (2011). Care and compassion: Report of the health service ombudsman on ten
investigations into NHS care of older people, fourth report if the health service
commissioner for England. Obtenido en 2020, de
https://www.ombudsman.org.uk/sites/default/files/201610/Care%20and%20Compa
ssion.pdf
Coplan, A., Goldie, P. (2014). Empathy: philosophical and psychological perspectives. Oxford:
Oxford University Press.
Davis, C. M. (1990). What Is Empathy, and Can Empathy Be Taught? Physical Therapy,
70(11), 707-711. doi:10.1093/ptj/70.11.707
Hojat, M. (2016). Empathy in Health Professions Education and Patient Care. Cham: Springer.
Howick, J., Steinkopf, L., Ulyte, A., Roberts, N., & Meissner, K. (2017). How empathic is your
healthcare practitioner? A systematic review and meta-analysis of patient surveys.
BMC Medical Education, 17(1). doi:10.1186/s12909-017-0967-3
Meier, D. E., Back, A. L., & Morrison, R. S. (2001). The Inner Life of Physicians and Care of the
Seriously Ill. Jama, 286(23), 3007. doi: 10.1001/jama.286.23.3007
Oxley, J. (2014). Moral dimensions of empathy: limits and applications in ethical theory and
practice. Reino Unido: Palgrave Macmillan.
Singer, T., y Klimecki, O. (2014). Empathy and compassion. Current Biology, 24(18).
doi:https://doi.org/10.1016/j.cub.2014.06.054
Sánchez González, M. Á. (2008). Historia, teoría y método de la medicina: Introducción al
pensamiento. Barcelona: Elsevier Masson.
Spiro, H. (2007). Foreword. En 930832774 729177091 M. Hojat (Autor), Empathy in Patient
Care (pp. VII-XIII). New York: Springer.
Svenaeus, F. (2014). The phenomenology of empathy in medicine: an introduction. Medicine,
Health Care and Philosophy, 17(2), 245–248. doi: 10.1007/s11019-014-9547-z
Vilela Da Silva, J. (2016). Physicians Experiencing Intense Emotions While Seeing Their
Patients: What Happens? The Permanente Journal. doi:10.7812/tpp/15-2
14